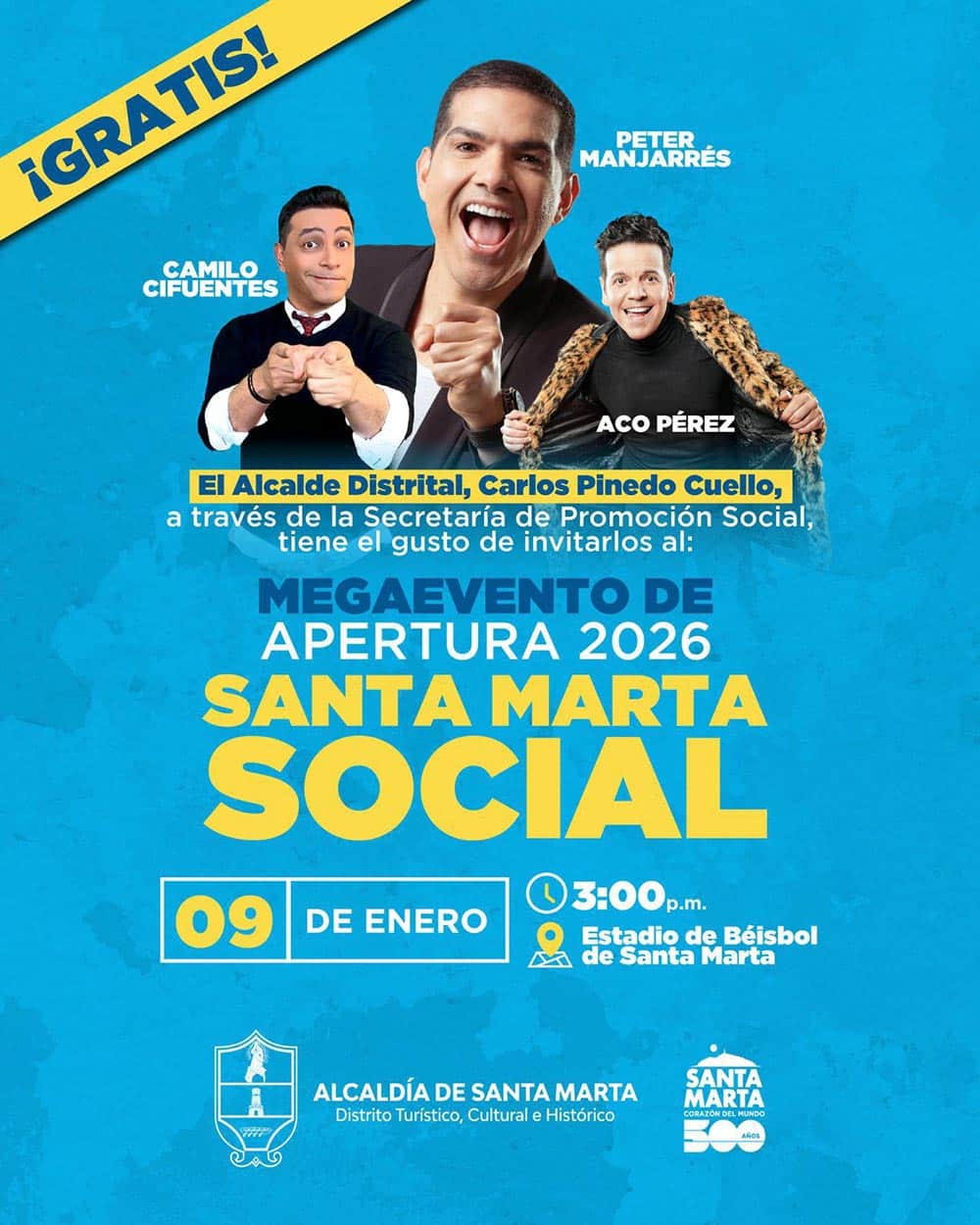Pensar diferente no es un delito, pero puede costarte la vida

Alcaldía de Santa Marta continúa ‘Tejiendo Historia 500 +’, junto a mujeres indígenas en todo el territorio
13 de agosto de 2025
Drummond Ltd. entregó proyecto de ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa en zona rural de La Jagua de Ibirico
14 de agosto de 2025En un mundo interconectado, donde las redes sociales prometieron democratizar la voz de todos, ha surgido una nueva forma de discriminación silenciosa pero letal: la intolerancia hacia quien piensa distinto. Lo que alguna vez fue un derecho fundamental —opinar, disentir, cuestionar— hoy se ha convertido en un riesgo que puede desencadenar campañas de odio, marginación social e incluso violencia física.
En plataformas digitales, la etiqueta de “incorrecto” se coloca con una rapidez vertiginosa. Un comentario, una postura política o una creencia personal pueden detonar ataques coordinados, burlas públicas y campañas de desprestigio que traspasan las fronteras virtuales. La consecuencia no es solo la pérdida de reputación: en algunos contextos, el señalamiento puede escalar a amenazas, agresiones e incluso a la muerte.
Casos recientes en distintos países demuestran que esta “cultura de la cancelación” no se limita a figuras públicas. Estudiantes, trabajadores, líderes comunitarios e incluso ciudadanos anónimos han sido despedidos, excluidos de sus entornos sociales o criminalizados simplemente por expresar ideas contrarias a la corriente dominante.
Esta tendencia erosiona los cimientos mismos de la libertad de expresión, un derecho protegido por instrumentos internacionales como:
Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): reafirma que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus ideas y a difundir información, advirtiendo que las restricciones solo son legítimas si están previstas por ley y son necesarias para proteger derechos ajenos o la seguridad pública.
Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969): establece que el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión no puede estar sujeto a censura previa, salvo en casos excepcionales expresamente previstos por la ley.
El problema se agudiza en sociedades polarizadas, donde el adversario ideológico deja de ser un interlocutor para convertirse en un enemigo. En este contexto, la discrepancia deja de ser un motor de cambio y pasa a ser una amenaza que se busca silenciar.
La historia demuestra que las civilizaciones avanzan cuando las ideas chocan, dialogan y se enriquecen mutuamente. Sin embargo, hoy enfrentamos un escenario en el que la diferencia de pensamiento es castigada con la misma dureza con la que antaño se reprimía la disidencia política en regímenes autoritarios.
Pensar diferente no puede convertirse en una sentencia social. Si el precio de expresar una idea es el odio, la persecución o la muerte, estamos retrocediendo a épocas que creíamos superadas. Defender el derecho a disentir no es un lujo democrático: es una urgencia global y un deber de todas las sociedades que aspiren a ser libres.
También te puede interesar: La canción “500 años de Santa Marta” ya tiene video